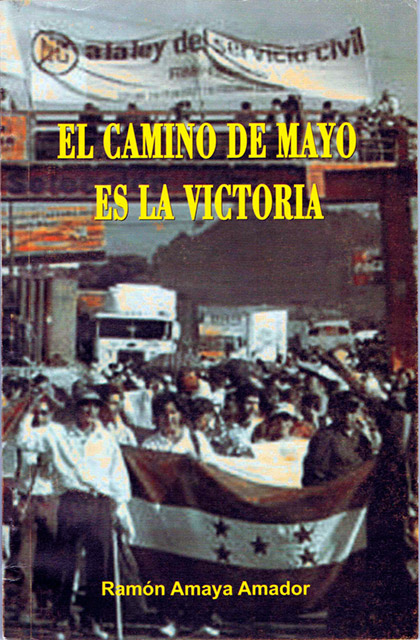
Extracto
¿Qué significación histórica tiene Mayo para el pueblo hondureño? ¿Es sólo trascendente por la fiesta del Día Internacional de lucha de los trabajadores del mundo en la que levantando su puño constructor saludan a sus hermanos de clase con la voz del internacionalismo proletario? ¿Por qué nos emociona el recuerdo de los hechos sublimes del pueblo trabajador que en la costa norte de Honduras se incorporaron en 1954 desde una posición humillante de esclavos hasta su sitio de hombres libres y conscientes? ¿Qué encontramos nosotros en el camino que comenzó en Mayo y se distiende ascendente hacia el futuro?
Contestar estas interrogantes que surgen en este nuevo Primero de Mayo es el objeto que nos proponemos. Hay fechas históricas en nuestro andar de pueblo joven que suelen pasarse desapercibidas porque un misericordioso velo de silencio ponen sobre ellas los círculos dirigentes de la sociedad. Una de esas es la que comprende a Mayo, el sísmico mes de las huelgas desatadas por los trabajadores hondureños en 1954. ¿Por qué razones se minimiza lo que fue epopeya proletaria de figurar a la par de otros grandes sucesos patrióticos?
Mayo lleva impresa hacia el futuro la huella luminosa de una gran victoria de los humildes. Mayo es un camino de luchas con la perspectiva de grandiosos éxitos para el pueblo hondureño. Mayo es ya un ideal, un programa y un método revolucionario para la acción de masas por reivindicaciones de clase y por la liberación nacional.
Panorama socio-político de la época anterior a las huelgas
Ningún trabajador hondureño ignora hoy que el Primero de Mayo es la fecha en que en todo el mundo democrático y socialista se conmemora el Día Internacional del Trabajador, con la diferencia de que mientras en el campo capitalista es todavía una jornada de lucha proletaria por sus reivindicaciones y emancipación y por lo regular bajo condiciones muy difíciles por el divisionismo y las represiones provocadas por las fuerzas reaccionarias y el imperialismo, en cambio en el campo socialista es ya una fecha de gran fiesta popular en la cual desfilan millones de personas pasando revista a sus triunfos en la construcción de una sociedad justa, que es realización concreta y hermosa del movimiento obrero internacional.
Durante un prolongado lapso el Día Internacional de lucha de los trabajadores fue eliminado del calendario cívico de Honduras y las masas populares no podían celebrarlo por impedírselo los regímenes reaccionarios, cuyo odio de clase estaba reflejado en un agudo despotismo. Ningún derecho para los trabajadores, sólo la obligación de producir beneficios para los monopolios norteamericanos y las oligarquías criollas, y hartarse de hambre y miseria bajo la bota de capataces, verdugos y cipayos. En Honduras florecióel neocolonialismo con la putrefacción creciente de los círculos entreguistas y traidores y su acción funesta continúa cada día con el baldón de la desvergüenza y antipatriotismo.
En aquellos años que muchos recordamos (y otros, recordándolos hacen todo lo posible para olvidarlos y para que las nuevas generaciones los ignoren), la reacción del poder, sirviendo a los monopolios yanquis, no permitía que los trabajadores intentaran organizar sus sindicatos y menos aún organizar su partido político que, ya en la década del 20 había funcionado por un corto período. No toleraba ninguna manifestación obrera y tampoco la celebración del lº de Mayo. Entonces los trabajadores e intelectuales democráticos más despiertos se planteaban la conquista de las más elementales libertades democráticas, entre ellas la de organización sindical, pues aun cuando Honduras pertenecía a la ONU y OEA y había firmado la Carta de los Derechos del Hombre, ninguno de esos derechos era disfrutado por el pueblo trabajador. A los elementos progresistas se les calificaba de “comunistas”, se les reprimía, encarcelaba y hasta deportaba a Guatemala y otros países.
Como la dictadura entonces la ejercía el Partido Nacionalista, se mantenía en la oposición el Partido Liberal, el rival histórico de aquél. Aun sin organización del PL, el pueblo trabajador que era el más golpeado por el régimen, le brindaba su apoyo decidido y tomaba la bandera liberal para luchar por sus reivindicaciones de clase que, al llevarse a la práctica, redundarían en beneficio de todo el pueblo. La lucha obrera que se libraba fundamentalmente en la costa norte con el proletariado agrícola (campeños) en la vanguardia, oscilaba entre dos tendencias. Por una parte era estimulada por los círculos de la burguesía, terratenientes y pequeña burguesía liberales, pero queriendo darle un carácter netamente antidictatorial (anticariísta, antigalvista) desde las posiciones del caudillismo tradicional. Y por otra parte, intentaban castrarla de su esencia clasista, desviarla del carácter antimonopolista que era el punto vital para los trabajadores. Nos decían entonces los líderes liberales: “No toquemos a las compañías gringas porque es impolítico; mañana que estemos en el poder, les pondremos la mano como merecen”. Muchos lo aceptaban de buena fe. Otros dudábamos a pesar de nuestra poca politicidad e intuimos una engañifa, tal como la ha comprobado la historia.
Las luchas continuaron durante todas esas décadas de sombra con sus naturales características de flujo y reflujo, con la particularidad de que la clase obrera, los campesinos y demás trabajadores marchaban como apéndice o reserva socio-política de las clases altas parasitarias. La tendencia hacia una política independiente de los trabajadores se presentaba muy débil por la falta de cohesión, por el atraso cultural, por la enfermedad del caudillismo. Pero el pueblo hondureño nunca se rindió ni a la dictadura sanguinaria y brutal de los terratenientes feudales (Carias) ni a la demagogia y el palo de la burguesía burocrática (Gálvez). Algún día se ha de escribir esa historia.
¿Por qué el imperialismo propició un cambio en el gobierno de Honduras en la década del 40? ¿No era la camarilla de don Tiburcio lo suficientemente leal a sus compromisos con los monopolios? Leal lo era y lo es hoy, aunque con cierto subjetivo resentimiento que, en determinados momentos, se presenta objetivo y hasta vociferante, pero es un resentimiento no por falta de fidelidad al amo yanqui sino por exceso. En verdad se puso un nuevo presidente en Honduras (1948) porque había terminado la II Guerra Mundial con el aplastamiento del fascismo por la coalición antihitleriana en la que el papel principal lo jugó la Unión Soviética. Se había ofrecido un “mundo nuevo” de libertades y bienestar, pero como él no aparecía en nuestros países, los pueblos se habían lanzado al derrumbe violento de las tantas dictaduras apadrinadas por la “buena vecindad”. En Honduras, nuestro pueblo también se había lanzado virilmente al asalto del bastión dictatorial desde Julio de 1944, cuando en Tegucigalpa y San Pedro Sula y otros lugares fueron derrotadas las fuerzas democráticas por las bayonetas despóticas respaldadas por la embajada norteamericana. Pero las luchas populares continuaron en esos años muy amenazadoras y peligrosas, por lo que el imperialismo optó por un aparente cambio. Elevó al Dr. Juan Manuel Gálvez, ministro de guerra en la dictadura y ex-abogado de los monopolios bananeros, sustituyendo al general Tiburcio Carias.
Pero a más de eso anotado existió otra causa principal: ante las condiciones nuevas en que predominaba el espíritu de insurrección en las masas populares, la política dura de los terratenientes feudales resultaba ya, más bien, provocadora de la revolución. Por eso, los elementos más claros dentro del PN vieron la urgente necesidad de acudir a una nueva política, la de conciliación nacional. Era el pensamiento de la burguesía compradora y burocrática con el visto bueno del imperialismo. Bajo este régimen ocurrió un deslinde trascendente dentro del PN que más tarde llevaría a la escisión del partido. Ante la línea dura e inflexible de los terratenientes feudales surgió la tendencia “reformista” propugnando una política más de acuerdo a la realidad, una política que para la reacción burguesa y los monopolios era un paso adelante en el afianzamiento de su dominio porque podría aplacar las iras populares.
Más las luchas del pueblo no podían detenerse por la política de “contención y frenaje” de la “conciliación nacional”, porque las condiciones de explotación y miseria seguían iguales. No obstante, cambiaban también las formas de lucha de las masas oprimidas; se hacían menos violentas y para determinados sectores de la oposición, para la oligarquía liberal a la que el régimen necesitaba atraer, se dieron condiciones favorablespara que llevasen la lucha al terreno pacífico. Se intentó, con éxito, desvanecer los anhelos de insurrección de los dirigentes liberales otorgándoles algunas concesiones y puestos burocráticos, pero en cambio se reprimía a los trabajadores en sus afanes antimonopolistas y se enderezó la ofensiva oficial contra el Partido Democrático Revolucionario Hondureño (PDRH) de reciente formación.
Este fue un nuevo partido que salió al terreno político elevando una bandera patriótica, de unidad nacional y claro antiimperialismo. Don Julián López Pineda, teórico del anticomunismo y vocero de los monopolios, en principio se había burlado del partido, bautizándolo con el apodo despectivo de “Los Veinte”. Más tarde, cuando el PDRH fue apoyado por sectores avanzados de la clase obrera y tuvo una destacada militancia de esclarecimiento político a las masas, resultó un serio dolor de cabeza para el régimen y ya entonces don Julián tuvo que lanzar a fondo su deslucida arma anticomunista contra el PDRH y el gobierno emplear los métodos de represión violenta. Así la “conciliación nacional” para los trabajadores y elementos progresistas no tenía más sentido práctico que el mismo que había tenido la dictadura anterior. Pero las luchas proletarias iban adoptando otras formas organizativas en la clandestinidad; el gobierno empujaba a los trabajadores a luchar en la sombra.
Al comenzar la década del 50 los obreros continuaban sin sindicatos legales y sin partido propio. Entonces el l° de Mayo comenzó a celebrarse en las condiciones más raras; escondidos en las plantaciones bananeras, en las playas del mar, en alguna aislada hacienda de amigo progresista, en locales cerrados donde se hacían mítines para conmemorar el día.
Las condiciones del pueblo se hacían angustiosas mientras los monopolios extranjeros remitían millones de dólares a EE.UU. y las oligarquías recibían su parte de la plusvalía distribuida por aquéllos. En esta época las compañías bananeras comenzaron a pagar el impuesto sobre la renta que venía a ser como el pago disimulado del sobornopor el que se les otorgaran nuevas concesiones leoninas. La situación económica era bonancible pero cundía la miseria en la clase obrera, los campesinos y otras capas medias de la sociedad.