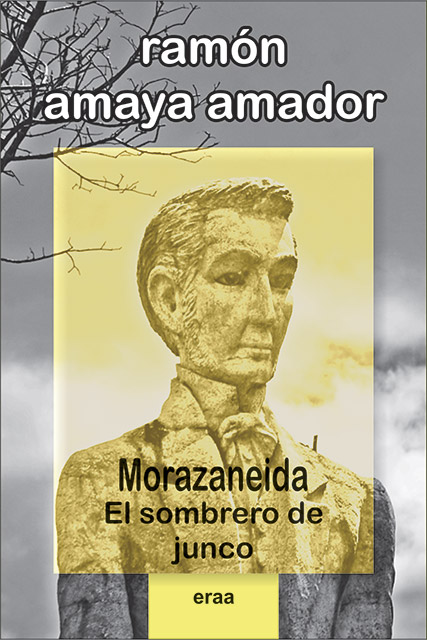

De la entraña popular nacen los héroes
Primera Parte
1
En la apacible ciudad de Comayagua hay una sorprendente e inusitada agitación en calles y plazas, en palacetes y chozas. En los edificios gubernamentales, en los cuarteles, flamean banderas federales. Parecen nuevas. Pasan coches tirados por briosos caballos a un paso capaz de arrollar a impávidos transeúntes; hoy todo el mundo, hasta los chicuelos, anda inquieto y con el oído y la mirada alertas, el corazón acelerado.
Frailes de hábitos negros, carmelitas, blancos o violetas cruzan de los templos a los conventos, de las oficinas públicas a la Casa Consistorial; monjas de cetrinos rostros parecen afanosas hormigas llevando paquetes en carretas o en las manos desde las tiendas y la plaza del mercado hasta sus encierros. Se aprovisionan de todo. Mujeres y muchachos descalzos transportan agua del río Humuya en asnos, en carretillas, sobre los hombros y en la cabeza.
Hay como una gran emoción colectiva ante la inminencia de un cataclismo. Si las mujeres pobres del barrio San Sebastián agarran precipitadamente sus gallinas y pollos para esconderlos en los tabancos de sus covachas, pidiendo protección a los santos; si las familias medias se preocupan en ocultar sus trajes de fiesta, sus alhajitas y sus zapatos buenos; con mayor tesón se precipitan los aristócratas a recoger sus valiosas joyas, sus púrpuras, sus onzas de oro, apretadamente reunidas en cofres de hierro que son depositados en los nichos secretos de paredes y pisos de sus mansiones o en hoyos cavados en la tierra de sus jardines.
Frente a la Casa de Gobierno un creciente grupo de vecinos espera con los ojos puestos en los balcones donde se ven caballeros enredados en conversaciones no menos agitadas. Algo extraordinario sucede en la vieja Valladolid cuya paz secular, su displicencia y modorra coloniales se encuentran perturbadas.
En la sala de sesiones de la Casa de Gobierno, el Jefe de Estado, Dionisio de Herrera, ha reunido a los diputados de la Asamblea ordinaria, al Consejo Consultivo y su secretario Santos Bardales, al jefe militar, Comandante General Coronel Remigio Díaz, a sus colaboradores, Coronel Antonio Fernández, José Antonio Márquez, José María Gutiérrez, Román Bográn y a muchas personas importantes de los ministerios, incluidos algunos aristócratas del partido conservador, y del sector clerical. Detrás de un ancho escritorio se sientan el Presidente del Consejo Consultivo, Francisco Morazán, el Vicepresidente de la Asamblea, Deán Juan Miguel Fiallos, el jefe militar y otros funcionarios. Herrera, de traje negro y corbata azul claro, ocupa el centro. Su palabra impone silencio a todos los que, sentados o de pie, llenan el salón.
La voz de Herrera, clara, firme, serena, contrasta con los ánimos exaltados.
—Compatriotas: hemos llegado a un momento sumamente difícil para el desarrollo normal y constitucional del Estado de Honduras —dice—. Estamos a punto de ser atacados por fuerzas federales enviadas por el General Arce quien de Presidente de la República se ha transformado en tirano, implantando la dictadura en Guatemala, y como los Estados de El Salvador y Honduras han protestado por sus arbitrariedades, ha enviado tropas para someterlos. En estos momentos viene contra Comayagua el Batallón Federal Nº 2, comandado por el Coronel José Justo Milla, hombre a quien aquí se ha tenido como patriota, al que se eligió vicejefe del Estado y al que se le pidió asumir la jefatura cuando yo, por razones justas que son del dominio público, interpuse mi renuncia. No aceptó entonces y se marchó a Guatemala para venir ahora contra quienes hemos sido sus amigos, contra su propio pueblo.
Se oye el rumor de voces que aprueban los conceptos del Jefe de Estado. Este prosigue:
—¡Nuestra posición es la más justa y patriótica! ¡Defendemos la Constitución Federal que ha sido anulada por el General Arce! ¡Defendemos la autonomía de nuestro Estado en el marco de la Federación y protestamos por el criminal atentado a la libertad del Estado de Guatemala donde Arce ha destituido al legítimo Jefe electo por el pueblo, don Juan Barrundia, a quien ha encarcelado. Además, cuando el vicejefe Cirilo Flores pretendió mantener la legitimidad, fue vilmente asesinado en Quetzaltenango por los fariseos con sotana, partidarios y sostenedores de Arce. Ha elevado a esos puestos, sin consultar a la opinión pública, nada menos que a los peores enemigos del pueblo: el Marqués Mariano de Aycinena y el realista Mariano Córdova.
Francisco Morazán escucha a su amigo, afirmando con la cabeza mientras muerde suavemente su labio inferior, signo de interna irritación.
—Como el Estado de El Salvador no secundase las fechorías del Gobierno Federal —continúa informando Herrera—, Arce ha intentado reducirle por las armas para poner allá a los conservadores. No lo ha logrado, pues los patriotas salvadoreños, encabezados por don Mariano Prado, han sabido defender sus derechos, también con las armas en la mano. Ahora, después de que en Honduras han fracasado, tanto con los movimientos insurreccionales de los curas Nicolás Irías y Antonio Rivas, como en el intento de asesinarme, y hasta en las maniobras de Juan Lindo, desde la Asamblea, para destruir el gobierno que presido, el pérfido Arce envía sus tropas. ¡Y esas tropas pronto estarán atacando esta ciudad!
La voz de Herrera va cambiando su tono apacible por un ardiente vigor que pone de manifiesto la cólera que los sucesos le provocan.
—¡No nos va a encontrar con una mano sobre otra! ¡Aquí, como en El Salvador, chocará con la firme resistencia de los patriotas! ¡El Comandante General, aquí presente, Coronel Díaz, ha dado ya las instrucciones necesarias para la defensa!
—Doctor Herrera —interrumpe el consejero Ciriaco Velásquez, único miembro del Consejo Consultivo que apoyó la iniciativa de Juan Lindo para desconocer al gobierno estatal—, yo estoy de acuerdo con sus palabras; pero me temo que estamos levantando una tormenta en un vaso de agua. ¿Qué seguridades tenemos de que el Presidente Arce envíe tropas con el fin de atacar a su gobierno? ¿No estaremos, estimado señor Jefe de Estado, pecando de exageración ante un peligro imaginario? Que yo sepa, las tropas del Coronel Milla están en Los Llanos solamente para custodiar los tabacos federales.
Un murmullo de desaprobación hace que el consejero Velásquez carraspee, vacile, mire en torno, desconfiado, y concluya por callar. Herrera llama a un militar que ocupa un asiento no lejos de él.
—¡Oficial Casimiro Alvarado —le dice—, por favor, venga usted y diga al señor consejero Lindo, perdón, consejero Velásquez —muchos de los presentes sonríen ante el falso equívoco de Herrera, y Morazán lanza una carcajada, pues la ironía del Jefe de Estado develaba de dónde procedían aquellas insinuaciones del funcionario—, diga usted cómo le recibió el Coronel Milla en Los Llanos!
El oficial, alto y enérgico se levanta y adelantándose hacia la mesa-escritorio, ve con animosidad al consejero y dice:
—Cumpliendo órdenes superiores, me trasladé a Intibucá acompañado de 40 hombres para observar el movimiento de tropas del Coronel Milla. Allá me informaron que éstas ya habían salido para atacar Comayagua como, en efecto, lo comprobamos. Con ese fin envié al oficial Francisco Ferrera, alcalde de Cantarranas aquí presente, con diez soldados. La información era cierta. En Yamaranguila, con tan pocos soldados, Ferrera les ha hecho frente y les ha detenido por varias horas. Después hemos venido a dar parte.
—¿Y qué dice el oficial y alcalde Francisco Ferrera? —pregunta Herrera.
Un mestizo de tez morena, mediano de estatura, pero con una complexión muy fuerte, joven, de unos veintisiete años, vestido de civil, con polainas y machete al cinto, se acerca al escritorio y rascándose la cabeza, mira oblicuamente ora al Jefe de Estado, ora al consejero Velásquez. Después, con una sonrisa un tanto burlona dice con acento suave e irónico:
—Pues, ¿qué voy a decir yo? Ya el Teniente Alvarado, mi jefe, lo ha dicho todo. Me mandó con 10 compas. Nos apostamos en buenas y hermosas peñascas y con cojones de hombres que somos, les metimos mecha. ¡Nos mandaron una lluvia de tiros bárbara! ¡No exagero! Pero yo dije: “¡Mi jefe me ha enviado a parar los invasores y no hay que recular!”. ¡Y así fue! Algunitos quedaron tendidos y quietecitos como troncos para leña. A mí, ni uno solo me mataron. Y si no es que me llama mi Teniente, ¡parada estaría la tropa de Milla o, quien sabe, tal vez nosotros tostados! ¡Nadie, sólo Dios, conoce el destino de los hombres! ¡Así fue!
A Morazán le agradó la manera de hablar del alcalde de Cantarranas. Le conocía de la infancia, desde cuando había vivido en casa del maestro de música don Felipe Santiago Reyes en Tegucigalpa y recordó que era aficionado a la poesía.
—Oficial Pancho Ferrera —dice el Presidente del Consejo Militar— ¿usted cree que esa llovedera de tiros y esos hombres que quedaron tendidos allá como leños, sean únicamente cosas de su imaginación, como dice el consejero Velásquez?
—¡Pucha! —exclama Ferrera, mostrando su grueso y nervudo brazo en el que hay una venda manchada de sangre—. ¡Entonces este tirito también sería de fantasía!
El Consejero, amoscado, no halla en qué posición ponerse, cambia de colores y piensa en que ha ido demasiado lejos, siguiendo las instrucciones del abogado Juan Lindo y del cura Irías.
—Bien, señores —dice Herrera, retomando el uso de la palabra—, estamos ante la ofensiva militar de los retrógrados de Guatemala. Y vamos a defender la ciudad y el Estado. ¡El que no esté de acuerdo que se aparte; pero si se pone en nuestro camino lo vamos a destrozar! Con el Presidente del Consejo Consultivo, don Francisco Morazán y el jefe militar Coronel Remigio Díaz, que tampoco creen que el ataque de Arce es una fantasía, tomamos la dirección para defender la plaza. ¡Cada patriota debe ocupar su puesto! Esto es todo, estimados señores, y no olviden que el consejero Lindo, digo, el consejero Velásquez, se ha opuesto a la defensa! ¡Él sabrá por qué!
Hay gran agitación en la sala, de la que unos quieren salir y en la cual muchos otros quieren entrar. Los de la plaza piden informes y cuando se enteran de la determinación del gobierno lanzan gritos.
—¡A las armas todos los patriotas! ¡Que se organicen las milicias! ¡Acabemos con el cura Irías y sus secuaces! ¡Viva la Federación de Centro América!
—¡Viva el doctor Herrera! ¡Viva el Coronel Díaz! ¡Viva el Presidente Morazán! ¡A las armas, valientes comayaguas!
Díaz y Morazán se dirigen al cuartel del Primer Regimiento, ubicado en el Barrio Abajo; les siguen sus compañeros Márquez y Gutiérrez. En las calles las gentes les hacen preguntas. Ellos contestan con la verdad:
—¡Viene Justo Milla con tropas de Arce a tomar la ciudad! ¡Vamos a defenderla! ¡Es la guerra, paisanos!
Muchos hombres les secundan en la ciudad y hasta aquellos sobre quienes tienen cierta influencia los reaccionarios se sienten indignados, porque José Justo Milla, nacido en Comayagua, y al que habían llevado a la vicejefatura del Estado, en vez de asumir el gobierno como se lo ofrecieron, se largó a Guatemala para regresar ahora en contra de su ciudad natal. Este hecho hace que muchos ciudadanos conservadores se coloquen al lado de los patriotas.
Morazán y Díaz ven que la defensa en Comayagua resulta distinta a la defensa de Tegucigalpa, pues allá hay elevados cerros como murallas y aquí el terreno es llano, accesible por todas partes, incluso por el río. Buscan los edificios más altos de la ciudad para hacerse fuertes en ellos y levantan barricadas en los barrios suburbanos, en las plazas y plazuelas, ocupan las torres de las iglesias, donde colocan buenos tiradores. Distribuyen las tropas milicianas bajo el comando de jóvenes patriotas como Román Bográn, Márquez, Gutiérrez, Felipe Peña y otros. Será una lucha callejera, pues no hay otra forma de defender la capital. Es el 4 de abril de 1827. En la ciudad se concentran fuerzas procedentes de diversos pueblos y un destacamento de León, previamente enviado por Nicaragua ante las amenazas de Arce. En Nicaragua el gobierno de don Manuel Antonio de la Cerda, patriota federalista, ha condenado el golpe de Estado en Guatemala, aunque el vicejefe Argüello discrepa y apoya a los aristócratas.
A media tarde, mientras Morazán y su esposa toman el chocolate en el comedor de su residencia, se escuchan disparos por la zona sur de la ciudad.
—Francisco —exclama la dama, que cubre su cuerpo con una fina bata rosa—, allí esta Milla.
—Cierto, querida —dice Morazán— ha llegado la hora. Vamos a jugarnos el todo por el todo. No te preocupes por mí. Tú eres una mujer valerosa y sé que no te acobardarás fácilmente.
—Vete con Dios —dice ella, tratando de ocultar la tremenda inquietud que la abate—. Sabes que no flaquearé. Rogaré por ti y te estaré esperando.
—Gracias. Tu valor me consuela y también me fortalece. Eres como se dice la esposa ideal.
—Ni tan ideal. Recuerda lo que me hiciste el año pasado. ¿Esa es tu manera de entender lo que es una mujer ideal?
—¡Dios del Universo! —articula Morazán, amohinado—. ¡Cuántas veces te he explicado lo que ocurrió con Rita! Tú la conoces. Fue algo inevitable. Ahora bien, el hijo producto de esa relación efímera...
—No prosigas, Francisco, perdona. No es el momento para hablar de estos asuntos. Estamos frente al enemigo. La guerra es la misma muerte. La odio, aunque a veces sea necesaria. Sin embargo, no tengo miedo. Si me toca morir, sé que moriré amándote. Vete.
—Eres admirable, mi amor.
—Simplemente te amo. Escucha: yo soy una mujer despojada de prejuicios. Te prometo que en cuanto acabe esta maldita guerra aceptaré a tu hijo a nuestro lado, si su madre lo aprueba.
Francisco queda desconcertado. Vacila. Siente vergüenza y felicidad. Lo que ella le ofrece es algo que él ha venido anhelando con gran fuerza de padre: José Antonio, el hijo natural procreado con Rita, es su primer hijo. Sólo acierta a decir:
—¡Gracias, querida!
Precipitadamente, Francisco se pone las polainas y las espuelas y por último cubre su cabeza con un sombrero de junco. María Josefa le hace toda clase de recomendaciones para que no exponga la vida inútilmente. Y él asiente a todo. A lo lejos se oyen disparos de fusil y de cuando en cuando un cañonazo.
En la sala se encuentran Lucía Lastiri y algunas sirvientas, todas asustadas y temblorosas. Morazán se despide de una y otras y sale de la casa. Él no podía adivinar la pena que laceraba el corazón de su esposa, ante el temor de perderlo. Afuera lo esperan dos milicianos con tres caballos. Uno de los hombres es viejo y el otro joven; no visten uniforme militar; pero van armados de fusiles de chispa y cananas repletas de proyectiles. Ambos son de Tegucigalpa. El viejo es Policarpo Dueñas y el joven Ernesto Peralta, hijo de Higinio, el herrero de La Plazuela, caudillo popular.
—¿Listos?
—Más que listos —contesta Policarpo, haciendo temblar con su risa unos largos bigotes aindiados—. Ya la fiestecita ha comenzado.
Monta Francisco ágilmente y le imitan los milicianos. Los tres se alejan sacando chispas de las piedras de la calle. Algunos peatones se apartan, sonriendo con simpatía al joven Morazán, cuya gallardía conoce y admira toda la ciudad.
—¡Allí va don Chico Morazán al encuentro de Justo Milla! ¡Que Dios lo proteja y tenga misericordia de nosotros! ¡La guerra es del diablo!
El Coronel Milla había atacado la ciudad por el sur y por el oeste. Se había topado con una defensa recia de fusilería y algunos disparos de cañón. No pasó del primer barrio suburbano y tuvo que buscar dónde atrincherarse para evitar que diezmaran sus tropas en el terreno plano.
El combate continuó toda la tarde sin cambio de posiciones. Pero al anochecer Milla logró avanzar hasta tomar la iglesia de San Sebastián y allí estableció su cuartel general. Pensaba que sería más fácil la toma de la ciudad y traía instrucciones de no pactar sino de ocupar la plaza y formar un nuevo gobierno con elementos conservadores. Así se lo ordenó el Coronel Manuel Montúfar, jefe del Estado Mayor de Arce, antes de su salida de Guatemala, así le fue ratificado en todas las comunicaciones.
El Teniente Coronel Justo Milla consideraba que nada se podía hacer en Centro América sin la dirección de los aristócratas, que eran los que sabían gobernar; que las tradiciones de la sociedad estaban amenazadas por las locuras de los gobernantes plebeyos y que era necesario reducirlos por las armas. Eso, además, le abría posibilidades de ascender en su carrera militar e inclusive ganar un lugar en la sociedad. Con los “cacos” no existían esas posibilidades; con los aristócratas, que eran la gente de pro, se podía ganar mucho. No había vacilado en ponerse a su servicio por una buena soldada.
Pero la toma de Comayagua no resulta de fácil realización. Tres días de lucha con saldo de muchos muertos le impiden avanzar por la ruta trazada. Cambia de táctica y pasa a cerrar el cerco de la ciudad, aunque para hacerlo efectivo le faltan tropas. Vienen en su auxilio contingentes organizados por el padre Nicolás Irías, por el noble Pedro Nicolás Arriaga, por el Capitán Rosa Medina de Opoteca y el cura Antonio Rivas. Traen mucha gente, pero indisciplinada, gente del campo, en su mayoría indígena, armados de lanzas y de estandartes religiosos.
A los ocho días de cerco han avanzado muy poco. Y hoy comienza a batirles un cañón que han colocado los defensores en una torre de la catedral. Sus soldados, colocados en el este, son prácticamente barridos de sus posiciones. Milla se encoleriza y dispone dominar a los patriotas por el terror. Así que, por la noche, enormes llamaradas iluminan trágicamente la ciudad, primero por el este y luego por otros rumbos. Arden las chozas de los pobres de Comayagua y el fuego avanza impulsado por el viento. Se queman hasta las iglesias de San Blas y de Mejicapa, sin que los curas puedan poner a salvo las imágenes y objetos del culto.
Los leoneses están con los tegucigalpas en las primeras filas de combate. Díaz dirige la defensa de manera admirable, sin concesión alguna. Se pelea de casa a casa. Por donde quiera que asoman los federales de Arce y las hordas de Irías, les salen al encuentro los certeros disparos de los defensores, la inmisericorde bayoneta, el cuchillo y la lanza de los milicianos. Morazán eleva su autoridad civil de Presidente del Consejo con su actuación de jefe militar en el asedio. Su valor personal, su iniciativa en los momentos difíciles, le crean respeto y confianza entre hombres que, como él, comienzan la experiencia involuntaria de la guerra. El Presidente del Consejo despierta admiración porque va siempre adelante, sin miedo. Ninguno retrocede yendo con Morazán a caballo o a pie poseído de coraje. ¿Cómo no seguir a un jefe de tanta valentía y arrojo?
Aunque el incendio enardece a los defensores, Milla logra cerrar el cerco y embestir en todos aquellos sitios donde cree encontrar debilidad. La sangre corre por las calles. El cerco se estrecha. Viendo eso, Morazán dispone salir de la ciudad en busca de refuerzos en los pueblos vecinos. Lo acompañan Francisco Ferrera, Ernesto Peralta y el viejo Policarpo. Bajo las sombras nocturnas se evaden de la ciudad sitiada. A la siguiente noche están de regreso con un centenar de hombres reclutados en las aldeas, campesinos partidarios de la Federación, voluntarios, dispuestos a la lucha en defensa del gobierno estatal que ellos mismos han elegido.
El jefe Herrera, previendo que la lucha puede ser larga y que sin apoyo armado no podrán resistir indefinidamente, envía correos especiales a El Salvador pidiendo auxilio al jefe Mariano Prado, que también lucha con las armas contra el dictador Arce. Durante estos aciagos días Herrera se encarga del orden en la ciudad, de acomodar y proporcionar alimentos a las familias que van evacuando de los barrios donde se combate. En los conventos y bodegas de comerciantes españoles aún hay víveres y el gobierno requisa todo para distribuirlo entre la población. Asoma ya su hocico el hambre.
Pasan los días y las semanas. Los patriotas se mantienen firmes dentro del cerco de hierro y muerte. Milla no puede avanzar entre el humo de los incendios y los edificios destruidos. En las calles se amontonan los escombros y los cuerpos humanos destrozados. La gente de Nolasco Arriaga, Irías, Medina y Rivas aprovecha la situación para dedicarse al pillaje. Milla y los demás jefes retrógrados desbordan odio hacia el jefe Herrera; pero con el paso de los días, cuando van conociendo quiénes son los jefes que mantienen la resistencia, odian aún más a Morazán, el más intransigente luchador, el más tenaz defensor de la capital sitiada.
—Si no fuera por Chico Morazán que es un fanático —comenta Nolasco Arriaga—, ya la ciudad se hubiera rendido. Herrera no es hombre de armas tomar.
—Fue un error de Contreras sólo haber tenido a Morazán en capilla —dice el cura Irías—: debió fusilarlo o ahorcarlo. De este modo no estuviera ahora haciendo tanto daño a la sociedad cristiana.